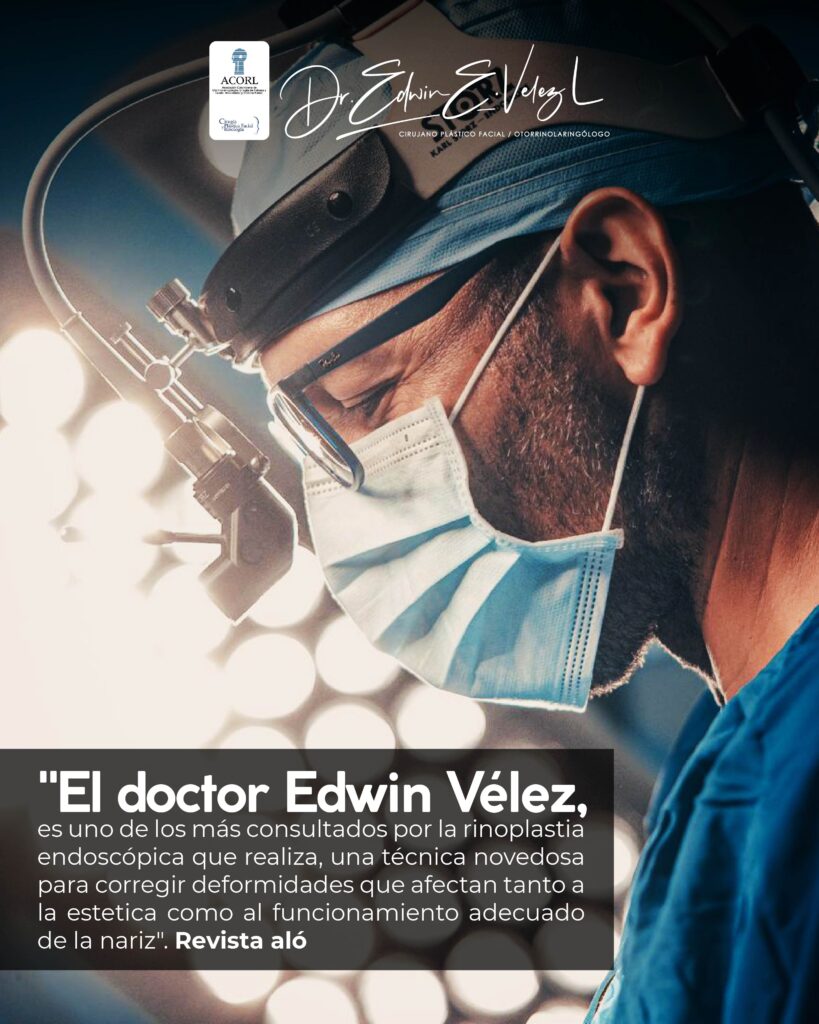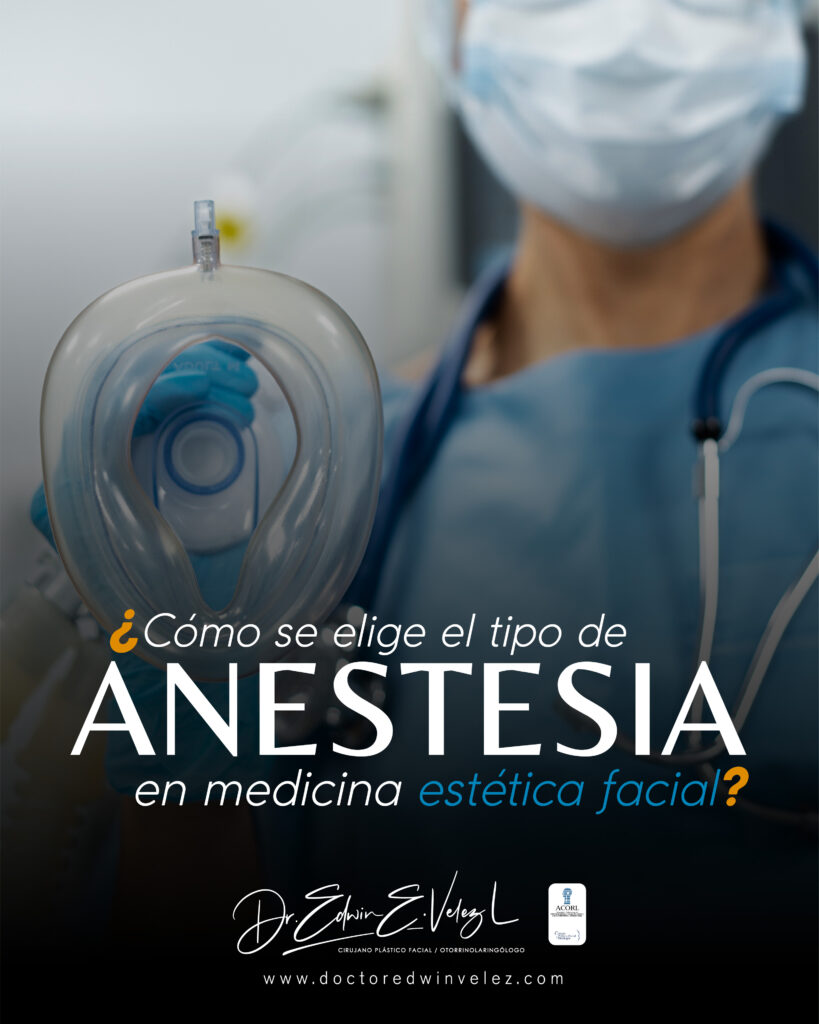Introducción:
Rosai y Dorfman la describieron en 1969. La forma restringida a los senos paranasales se denomina enfermedad de Rosai-Dorfman (S-RDD), que se caracteriza por la afectación de los senos anteriores con síntomas como epistaxis, obstrucción nasal y deformidad posterior de la pirámide nasal, o por la afectación de los senos posteriores con síntomas como histosmia, epistaxis y detención nasal.
La enfermedad de Rosai-Dorfman es una enfermedad rara, generalmente asociada a un agrandamiento de los ganglios linfáticos superficiales y/o profundos. La mayoría de los pacientes no ameritan tratamiento.
1.- ¿De qué trata la enfermedad Rosai-Dorfman?
La enfermedad de Rosai-Dorfman es una forma anormal y benigna de histiocitosis de células no Langerhans que se caracteriza por la aparición de masas histiocíticas grandes e indoloras en los ganglios linfáticos, principalmente en el cuello. También pueden aparecer lesiones extraganglionares, por ejemplo, en la piel, las vías respiratorias, los huesos, el sistema urogenital, los tejidos blandos, la cavidad oral y el sistema nervioso central.
Otros signos pueden ser la fiebre, malestar, epistaxis, sudoración nocturna, pérdida de peso, leucocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación globular e hipergammaglobulinemia.
La enfermedad es una histiocitosis de tipo II (no una histiocitosis fagocítica mononuclear de Langerhans). Algunos científicos creen que se debe a anomalías inmunológicas o a infecciones víricas.
Suele ocurrir en adultos jóvenes (edad media de 20,6 años), predominantemente en varones blancos o negros (1,4:1) y raramente en orientales. Las lesiones extraganglionares se producen en el 40% de los pacientes y afectan a la piel, la cavidad nasal, los senos paranasales, las órbitas, los huesos y el sistema nervioso central.
2.-Causas de la enfermedad de Rose-Dorfman
Es un trastorno histiocítico raro de causa desconocida que se caracteriza por la formación, proliferación y acumulación excesiva de histiocitos en los ganglios linfáticos (linfadenopatía) del cuerpo, especialmente en el cuello (linfadenopatía cervical). La acumulación de linfocitos también puede producirse en otras partes del cuerpo, como la piel, el sistema nervioso central, los riñones y el tracto gastrointestinal.
La fisiopatología de esta enfermedad implica la ocupación progresiva por parte de los histiocitos de las sinusoides de los ganglios linfáticos, seguida de la pérdida de la arquitectura de los mismos. Además de los linfocitos, otras células como los eritrocitos y las células plasmáticas pueden estar presentes en el citoplasma de los histiocitos, un fenómeno conocido como hemperipolisis. Aunque la fagocitosis de los linfocitos es inespecífica, es un hallazgo constante de gran valor diagnóstico.
Este fenómeno también se observa en otras enfermedades como el melanoma maligno, la enfermedad de Hodgkin y otros tipos de histiocitosis. La inmunohistoquímica es necesaria para completar el diagnóstico diferencial; en la ERD, los histiocitos CD68 y S100 son positivos. Los marcadores epiteliales negativos, como el CAM 5.2, descartan el carcinoma metastásico, y los CD1a y Langerina negativos descartan la histiocitosis de Langerhans. En nuestro caso, la inmunohistoquímica fue consistente con los resultados obtenidos.
El análisis retrospectivo de las muestras originales (PAAF y biopsia de ganglio cervical) mostró que eran insuficientes para realizar un diagnóstico correcto debido al escaso material y a la ausencia del fenómeno de hemiperipolisis.
La afectación endocrina en la RHE es anormal; sólo se han descrito algunos casos de afectación suprarrenal, hipofisaria, pancreática y tiroidea. El diagnóstico definitivo debe hacerse siempre mediante histopatología e inmunohistoquímica. Además, cuando se examina a un paciente con EDR, debe realizarse una evaluación exhaustiva para descartar la afectación de otros ganglios linfáticos o tejidos, ya que estos hallazgos pueden alterar el régimen de tratamiento. No hay consenso sobre el tratamiento adecuado porque hay poca evidencia científica de la baja incidencia. En una revisión hace pocos años se presentó un algoritmo de tratamiento con las intervenciones terapéuticas más utilizadas. En general, los tratamientos más comunes son la escisión para los pacientes asintomáticos, la resección quirúrgica para las lesiones localizadas y el tratamiento farmacológico. Con frecuencia, el trastorno se resuelve sin tratamiento. En pacientes con enfermedad progresiva, se ha probado la quimioterapia.